 Uno. Me acabo de enterar de que han concedido el Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa. No saben cuánto me alegro. No saben lo que he disfrutado y espero seguir disfrutando con la lectura de sus novelas. Lo vengo haciendo desde 1979, año en que cayó en mis manos La Tía Julia y el escribidor (1977). Su habilidad como novelista es indiscutible. Después trataré de comentar esta virtud suya que tanto me pasma.
Uno. Me acabo de enterar de que han concedido el Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa. No saben cuánto me alegro. No saben lo que he disfrutado y espero seguir disfrutando con la lectura de sus novelas. Lo vengo haciendo desde 1979, año en que cayó en mis manos La Tía Julia y el escribidor (1977). Su habilidad como novelista es indiscutible. Después trataré de comentar esta virtud suya que tanto me pasma.
Pero, además, me maravilla su entusiasmo lector, esa fina crítica que sabe hacer. Pocos aconsejan como él lo hace, con esa contagiosa exaltación; pocos saben provocar tanto interés por lo que lee. Y recomienda como escribe: con esmero y placer, como si eso que te cuenta fuera lo último que le atara a la vida; como si esa glosa justificara su paso por el mundo, un lugar que vale la pena, aunque sólo sea por el deleite que nos procuran las historias que leemos.
Traté de celebrar su condición lectora en un artículo aparecido tiempo atrás. Corría el año 2002 y se acababa de reeditar La verdad de las mentiras, un libro de ensayos, un volumen de prólogos que aún me fascina. Yo lo había leído en Seix Barral. Para aquellas fechas releí el volumen en la nueva edición de Alfaguara. «Un buen narrador es siempre y primeramente un cuidadoso lector, alguien que se examina y que se recrea con la ficción, con los libros y con el arte mismo de la invención. Vargas Llosa lo demuestra en cada página que celebra o que escribe», empezaba diciendo en Ojos de Papel.
Luego, años después, volví sobre ello: sobre la cualidad lectora y analítica de Vargas Llosa, justo cuando el autor acababa de publicar un ensayo dedicado a Juan Carlos Onetti: todo un ejemplo de perspicacia y de amor por el objeto de análisis. Las categorías son las mismas que ya empleara cuando estudiaba a Gabriel García Márquez en Historia de un deicidio o cuando examinaba a Gustave Flaubert en La orgía perpetua. Una orgía lectora, ciertamente.
 Dos. Los certámenes literarios traen consecuencias, sí. En situaciones como éstas, cuando conceden un premio a un escritor solemos comentar nuestros tratos con él, con su literatura: cuándo lo descubrimos, cuando leímos su primera novela, cuándo nos maravillamos, cuándo nos decepcionó.
Dos. Los certámenes literarios traen consecuencias, sí. En situaciones como éstas, cuando conceden un premio a un escritor solemos comentar nuestros tratos con él, con su literatura: cuándo lo descubrimos, cuando leímos su primera novela, cuándo nos maravillamos, cuándo nos decepcionó.
Si nos marca suficientemente, si su obra tiene repercusión, empleamos la figura del galardonado para detallar una parte de nuestra autobiografía. Perdonen la comparación, pero nos ocurre como con las notas necrológicas: que quien las escribe nos detalla sus relaciones con el finado. ¿Es un exceso narcisista? Es una limitación común y es una querencia muy humana.
Pasé el verano de 1993 y una parte del 1994 leyendo o releyendo, una tras otra, las obras de Mario Vargas Llosa en aquellas ediciones elegantes de Seix Barral: algunas que ya conocía y había disfrutado, como aquellas que contienen referencias explícitamente autobiográficas, singularmente Conversación en La Catedral; y algunas otras que fui añadiendo y completando, como aquellas que trascienden lo limeño para adquirir la dimensión de la novela total. Me refiero, por ejemplo, a La guerra del fin del mundo. Los recursos son variados y su capacidad descriptiva en ocasiones son retratos deslumbrantes.
«El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que, de cuando en cuando, visitaban los pueblos del sertón bautizando muchedumbres de niños y casando a las parejas amancebadas. Era imposible saber su edad, su procedencia, su historia, pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbre frugales, en su imperturbable seriedad que, aun antes de que diera consejos atraía a las gentes. Aparecía de improviso, al principio solo, siempre a pie, cubierto por el polvo del camino…»
 La guerra del fin del mundo (1981) me fue tempranamente recomendada, nada más aparecer, por un inteligentísimo librero cuyo establecimiento –llamado El cudol— yo frecuentaba por entonces. Me insistía una y otra vez: es la novela total, es un logro de pasado y ficción. No le hice mucho caso. Tardaría un par de lustros a disfrutar de esa pieza monumental, excesiva…
La guerra del fin del mundo (1981) me fue tempranamente recomendada, nada más aparecer, por un inteligentísimo librero cuyo establecimiento –llamado El cudol— yo frecuentaba por entonces. Me insistía una y otra vez: es la novela total, es un logro de pasado y ficción. No le hice mucho caso. Tardaría un par de lustros a disfrutar de esa pieza monumental, excesiva…
De toda la riqueza imaginativa que hay en sus ficciones, de todos los artificios de que se vale de inspiración cinematográfica, recuerdo los diálogos telescópicos (o vasos comunicantes), esas conversaciones que le sirven para enlazar tiempos distintos con elipsis y saltos temporales deliberados.
 Tres. Pero recuerdo también algo más emocional: el peso del padre, la figura generalmente odiosa, detestable, que el progenitor tiene en sus ficciones. Por lo común no sale bien parado. Y es una fuerza motriz de interpretación abiertamente freudiana. Hace meses, en junio de 2008, lo traté expresamente en una entrada de este blog. Permítanme repetir esas palabras.
Tres. Pero recuerdo también algo más emocional: el peso del padre, la figura generalmente odiosa, detestable, que el progenitor tiene en sus ficciones. Por lo común no sale bien parado. Y es una fuerza motriz de interpretación abiertamente freudiana. Hace meses, en junio de 2008, lo traté expresamente en una entrada de este blog. Permítanme repetir esas palabras.
«…“Ese señor que era mi papá”. No haber tenido cerca al padre no es necesariamente un problema. La orfandad no es, fatalmente, un grave quebranto, como tampoco lo es por fuerza la familia monoparental. Hay jóvenes que han crecido sin el padre o muchachos que lo han perdido tempranamente (siempre es tempranamente) y han sabido componérselas o reponerse. Han rehecho su vida asumiendo la orfandad, haciendo el duelo. El problema se da cuando el padre real existe pero se le toma como un tipo fraudulento: cuando se fantasea con el padre biológico como un impostor. Es entonces cuando se piensa: llegará un día en que mi progenitor auténtico regrese… A esta patología (bastante corriente, por otra parte, Freud la llamaba “novela familiar del neurótico”). El problema se da también cuando la figura del padre, olvidada o sepultada, reaparece real o fantasiosamente. Ésos son los casos, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa o de Barack Obama.
« Aún recuerdo el primer capítulo de El pez en el agua, las memorias de Vargas Llosa que leí en 1993. Me dejó muy impresionado dicho apartado. ¿Su título? “Ese señor que era mi papá”. Esas páginas son una recreación personal del complejo de Edipo…, pero con un retraso de diez años. Ni más ni menos. Marito había crecido creyendo haber perdido al padre. Así se lo habían dicho en la familia. De repente, a la edad de diez años, justo cuando descubre lo que significa cachar, cuando descubre que sus padres también habían cachado, regresa un señor que dice ser su papá. “La revelación fue traumática”, admite, “al imaginar a esos hombres animalizados, con los falos tiesos, montados sobre esas pobres mujeres que debían sufrir sus embestidas. Que mi madre hubiera podido pasar por trance semejante para que yo viniera al mundo me llenaba de asco, y me hacía sentir que, saberlo, me había ensuciado y ensuciado también mi relación con mi madre y ensuciado de algún modo la vida”. Tuvo que pasar mucho tiempo, añade Vargas Llosa, “antes de que me resignara a aceptar que la vida era así, que hombres y mujeres hacían esas porquerías resumidas en el verbo cachar y que no había otra manera de que continuara la especie humana y de que hubiera podido nacer yo mismo”.
« Cómo decir: que un padre desaparecido –al que se ha idealizado, al que se ha mejorado, con el que se ha fantaseado– regrese para hacerse cargo de la realidad, para reapropiarse de la madre, debe de ser insoportable…. Insoportable: especialmente para un niño de diez años que, años después, aún recuerda la tensión, el odio, la pesadilla. O más exactamente: “la crueldad, el miedo, el rencor, dimensión tortuosa y violenta que está siempre”. Las páginas que Vargas Llosa le dedicaba a su padre en 1993 aún transpiran esos sentimientos. “Se inclinó, me abrazó y me besó. Yo estaba desconcertado y no sabía qué hacer. Tenía una sonrisa falsa, congelada en la cara. Mi desconcierto se debía a lo distinto que era este papá de carne y hueso, con canas en las sienes y el cabello tan ralo, del apuesto joven uniformado de marino del retrato que adornaba mi velador. Tenía como el sentimiento de una estafa: este papá no se parecía al que yo creía muerto”. Ese sentimiento es exactamente el que describe Freud en su ensayo dedicado a la novela familiar del neurótico: es una impresión fuera de contexto, igualmente retrospectiva, pero aún más fraudulenta ».
Eso me decía dos años atrás. Y confirmo que la figura paterna que usurpa y que amenaza es un subtexto frecuente en el escritor peruano. Pero la dolencia psíquica no garantiza necesariamente buena literatura. Las pérdidas emocionales no confirman imaginaciones creadoras, ni siquiera reparadoras. Hace falta una vocación orgullosa; hace falta dedicación y empeños constantes; hace falta una cuidada sintaxis; hace falta experimentar con la arquitectura narrativa; hace falta un oído educado, fino, sensible, apto para captar las voces de los personajes imaginados; hace falta, en fin, contar una buena historia, el roce entre el individuo desarbolado y la institución que lo ciñe, que lo ahoga.
 Cuatro. Leo ahora el artículo que Antonio Muñoz Molina dedica a Vargas Llosa, la tribuna con la que homenajea al galardonado. Lo titula «El lector en el laberinto» y esa ambigua formulación me sugiere muchas cosas. Remite, claro, a Gabriel García Márquez, a El general en su laberinto. Y remite a una figura inspirada por Jorge Luis Borges: la del lector como destinatario de la historia y a la vez como aquel que actualiza lo que está inerte. El lector como agente de una obra de creación que se completa cuando llegamos al final de la historia y sentimos que aquel mundo expresado, narrado y representado es ya el nuestro.
Cuatro. Leo ahora el artículo que Antonio Muñoz Molina dedica a Vargas Llosa, la tribuna con la que homenajea al galardonado. Lo titula «El lector en el laberinto» y esa ambigua formulación me sugiere muchas cosas. Remite, claro, a Gabriel García Márquez, a El general en su laberinto. Y remite a una figura inspirada por Jorge Luis Borges: la del lector como destinatario de la historia y a la vez como aquel que actualiza lo que está inerte. El lector como agente de una obra de creación que se completa cuando llegamos al final de la historia y sentimos que aquel mundo expresado, narrado y representado es ya el nuestro.
Hace años, al acabar Conversación en La Catedral, tuve esa sensación. ¿Cuál? La de que una parte de mi realidad material se esfumaba tras días de intriga, de emoción, de inquietud: con ese padre odioso que protagoniza el relato, omnipresente a lo largo de toda la ficción. Es una experiencia como pocas recuerdo haber vivido.
Y a la vez recuerdo la gratitud que yo le debo no sólo a Mario Vargas Llosa por aquel mundo que no me concernía e hice propio. El agradecimiento más emocionado se lo debo a un antiguo profesor: un exiliado cubano, filólogo, residente en Valencia que se ganaba la vida enseñando inglés. Cuando no nos impartía clase de idioma hacía la tesis sobre dicha obra. ¿Imaginan? Un doctorado sobre Conversación en La catedral.
Corría el año 1975 y, por tanto, el boom de la literatura latinoamericana aún nos llegaba y nos afectaba: con una emoción que no he olvidado aquel joven profesor, aquel lector entusiasta y sabio que vino de América me hizo descubrír Conversación en La Catedral. Aún tardé años en leerla, pero no he olvidado ese acto de generosidad docente.
Dice Antonio Muñoz Molina en su blog: «Carlos Rubio, corresponsal de Reforma, de México, a quien conozco desde hace ya muchos años, me pregunta qué me parece algo que Mario ha dicho, que éste era un premio a la lengua española. Le digo que no estoy de acuerdo, con todos los respetos: aquí lo que se celebra es a un escritor, no a un idioma, porque esas novelas podrían estar escritas en cualquier otra lengua, y tratar de otros personajes y otros países, y el efecto sería el mismo».
Qué razón tiene cuando dice eso. Y qué nacionalismo estrecho he visto en algunas portadas y artículos de la prensa local, celebrando al autor nacionalizado español. No se premia a una lengua, por favor. El galardón se concede a una obra: se festeja un acto de creación, la suma del arte.
 Cinco. Leo en El País el artículo que Javier Cercas dedica a Mario Vargas Llosa. Habla del escritor hispanoperuano con justeza y exageración, con precisión e hipérbole. Ambas cosas son posibles en la prosa arrebatada de Cercas.
Cinco. Leo en El País el artículo que Javier Cercas dedica a Mario Vargas Llosa. Habla del escritor hispanoperuano con justeza y exageración, con precisión e hipérbole. Ambas cosas son posibles en la prosa arrebatada de Cercas.
El artículo es un ditirambo muy bien justificado, el escrito de un lector que expresa alegría y correspondencia, la laudatio de un colega agradecido. Con el autor de Anatomía de un instante sucede lo mismo que con Vargas Llosa o con Muñoz Molina: Cercas no parece tener envidias que le envenenen; no parece acumular rencor por el que hacernos pagar.
Escribe endiabladamente bien y no necesita ser cicatero con los novelistas grandes. Y además es un profesor que sabe. Quiero decir: que sabe enseñar lo que admira. Echen un vistazo a esta fotografía de Luis Magán. Se sujeta la cabeza con la mano derecha y se cubre prácticamente la boca con la mano izquierda. No parece mostrar cansancio. Es la actitud del observador inquisitivo y quizá impulsivo.
Mira fijamente porque aprecia lo que le interesa. Parece estar escuchando. No por mucho tiempo, desde luego. No sé cuál es la secuencia que sigue ni la fecha de la instantánea, pero estoy seguro de que pronto no podrá callarse: instantes después saltará con convicción a hablar de lo que admira, de lo que reconoce, de lo que aprecia.
Distingo en primer plano y algo borrosa una grabadora: también un vaso de Duralex, un bolígrafo Bic y una cuartilla. No parece necesitar más: interés por el mundo y algo que contar, que escribir. Ha apurado el vaso. Menudo trago: Premio Nacional de Narrativa.
Punto y seguido.
Últimas noticias: Javier Cercas, Premio Nacional de Narrativa por Anatomía de un instante
Hemeroteca Javier Cercas
-Justo Serna, Reseña de Anatomía de un instante (Mondador, 2009), Ojos de Papel, 1 de junio de 2009
Hemeroteca del mes
![]() –Justo Serna, «Antonio Muñoz Molina. El tiempo en sus manos», Ojos de Papel, 4 de octubre de 2010
–Justo Serna, «Antonio Muñoz Molina. El tiempo en sus manos», Ojos de Papel, 4 de octubre de 2010
–Alejandro Lillo, Reseña de Ivo Andric: Un puente sobre el Drina (RBA Libros, 2010), Ojos de Papel, 5 de octubre de 2010
 –JS, «El horror, el horror». Reseña de H. P. Lovecraft, El horror sobrenatural en la literatura (Valdemar, 2010), Mercurio. núm. 124, octubre de 2010
–JS, «El horror, el horror». Reseña de H. P. Lovecraft, El horror sobrenatural en la literatura (Valdemar, 2010), Mercurio. núm. 124, octubre de 2010

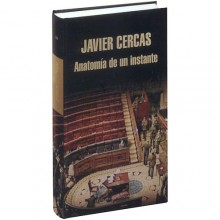



Deja un comentario